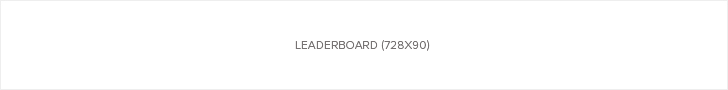Por Bridget María Chesterton
Era primavera y el lapacho estaba floreciendo en el patio, y el calorcito que venía con el viento norte llenaba la pequeña casa en Guarambaré con esperanzas de que pronto habría más que naranjas y limones; llegarían pronto las piñas, el mamón y, con suerte, hermosas guayabas. Lo único que molestaba la paz de la campaña eran los rumores que llegaban desde la capital con las malas lenguas de que había guerra en el Chaco y se necesitaban soldados para pelear contra los bolis.
La familia de Inocencio no era indiferente a las necesidades patrióticas. Al contrario, el abuelo de Inocencio había perdido su vida en la guerra grande y su abuela había quedado en casa cuidando los pocos pollos que tenía de herencia y la mandioca que atendía cuidadosamente; eso hasta que los brasileros le robaron lo poco que tenía. Pero poco a poco la familia de Inocencio se había recuperado después de la guerra por la abundancia que producía la tierra fértil paraguaya y el niño Inocencio nunca conoció ni hambre, ni frío fuerte, ni tristeza ninguna. Lo único que quedaba de la guerra grande era un hombre viejo que deambulaba por el pueblo con un solo brazo, mendigando y aterrorizando a los niños.
Cuando llegó la llamada para soldados para defender el Chaco, Inocencio pensó en el sacrificio de su abuelo al defender la tierra contra los invasores. Inspirado, declaró a sus padres que al día siguiente se anotaría para ir a defender el Chaco mientras su mamá le cebaba mate y preparaba el mbeju. No le quedaba otra; tenía que defender la patria como lo había hecho su abuelo heroicamente en Yotororó. Y así fue que Inocencio al día siguiente se despertó y se marchó rumbo a Asunción para tomar su lugar entre los hombres más patrióticos de la nación. Pero antes de subir a la carreta, su padre le obsequió dos cosas: una medalla de la Virgen de Caacupé y la última botella de caña que le quedaba. De esta manera, Inocencio llegó al Chaco; al calor, a la sed y al sacrificio.
Aunque lo habían acompañado muchos muchachos de Guarambaré (estaba con él su amigo de juventud, también el famoso Emiliano R. Fernández), Inocencio se sentía solo. Lo que más lamentó es que nunca consiguió una madrina de guerra antes de partir de Asunción. Pero por suerte, un hermano en armas tenía la solución para su problema; tenía una prima, Delfina, concepcionera, que posiblemente podría ser la madrina que tanto deseaba Inocencio. Fue entonces que con un lápiz corto y papel húmedo, Inocencio le escribió a Delfina, rogándole que aceptara ser su madrina de guerra. Inocencio esperó y esperó hasta que un día llegó una carta de Delfina diciendo que sí, que con mucha alegría, como una buena mujer paraguaya con un corazón lleno de patriotismo y un deseo de servir a la nación, aceptaría ser la madrina de guerra de Inocencio. Adentro de la carta, Delfina mandó una foto de ella, pero le rogó: “por favor, no le muestres mi foto a tus compañeros, pues muy fea soy”. Siempre respetuoso, Inocencio nunca mostró la foto de Delfina a nadie —aunque Delfina no era nada fea—, sino que la guardó en su mochila protegiéndola del agua y del barro. Entonces Inocencio tenía en su mochila 3 cosas preciosas: una foto de su madrina, la medalla de la Virgen y una botella de caña. Y así fue durante meses y meses. Mientras tanto, Delfina le seguía escribiendo e Inocencio siempre respondía rápidamente, pues no quería que Delfina se preocupara por su condición precaria.
Un día Delfina decidió mandarle a su querido ahijado un obsequio —aunque él nunca pedía nada, ni yerba o caramelos, como sabían hacer muchos otros ahijados—. De todos modos, ella era de una familia humilde y poco tenía para mandar; solo tenía lo que crecía en su patio. Pero allí Delfina encontró una rama de Ka’a he’ẽ y decidió, por el nombre tan lindo que tenía la planta en guaraní, yerba dulce, mandar la planta a su ahijado. Así ocurrió que Delfina metió adentro de la carta el yuyo, explicando a Inocencio que la planta era nativa de Paraguay y tan fiel y dulce como él.
Cuando llegó la carta a las manos de Inocencio, tomó la rama en una mano y apreció mucho el sentimiento de su madrina. ¡Pero justo en ese momento un viento le llevó el sobre en que Delfina había protegido la carta y la rama! ¡Qué hacer! Inocencio pensó rápido y metió la rama adentro de la botella de caña, y así se protegió el obsequio de Delfina en el desierto.
Y un día pasó lo que le preocupaba tanto a Delfina: su ahijado fue herido cuando una bala boliviana le penetró su brazo. El dolor era terrible y temía que se iba a quedar como el pobre soldado viejo de la guerra grande, sin su brazo. Pobre Inocencio, gritó que si alguien podría, por favor, alcanzarle lo único que él podía tomar para que le aplacara el dolor, la caña de su padre. Lo que Inocencio no podía saber en ese momento es que las propiedades medicinales del ka’a he’ẽ eran las que ese día en Boquerón le salvaron la vida.
Inocencio fue transportado a un buque-hospital que estaba en Puerto Casado. Sabiendo que la herida era grave, Inocencio rezó fuertemente a la Virgen de Caacupé, prometiéndole que si lo salvaba, él iría a visitarla en su santuario. Esa noche, mientras dormía, la Santa Virgen vino a visitarlo y le dijo que no era ella la que lo iba a salvar, sino que el obsequio de Delfina ya lo había salvado. Cuando se despertó, Inocencio sabía lo que tenía que hacer: visitar a Delfina en Concepción y pedirle la mano en matrimonio.
Y así fue que Inocencio, después de curarse bajo el cuidado de las enfermeras paraguayas tan llenas de bondad y cariño, se pasó a Concepción para pedir la mano de Delfina.
Y en una noche de invierno frío en las afueras de Concepción, Inocencio y sus compañeros —incluyendo a Emiliano R. Fernández— cantaron una serenata bajo las rejas de Delfina. Tan agradecida y emocionada estaba la joven que les quiso obsequiar algo a los muchachos que tan lindo tocaban y cantaban. Pero lo único que tenía eran los pomelos que tan hermosos crecían en el patio. Delfina les trajo a los cantantes una canasta llena de tal fruta. Tan agradecido fue nuestro héroe, que agregó el jugo del pomelo con lo poco de caña con Ka’a he’ẽ que le sobraba. No solo había Inocencio descubierto algo auténticamente paraguayo, sino que esa noche, a la luz de una luna llena, Delfina aceptó la propuesta de matrimonio que Inocencio le hacía.