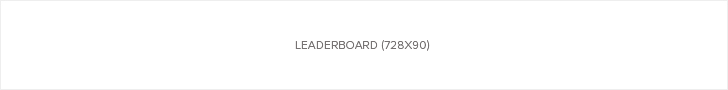ILDEFONSO BERMEJO: LA VIDA EN EL PARAGUAY EN TIEMPOS DEL VIEJO LÓPEZ. 1850-1860
Prof. Beatriz González de Bosio
Introducción
El Paraguay se volvió República en 1813 como estratagema para lograr la autonomía respecto del hegemónico Puerto de Buenos Aires, que deseaba reconstruir el Virreinato del Río de la Plata, pero sin el Rey.
Lo de República era más expresión de deseo que cambio institucional. Siguieron la división en castas de acuerdo al origen familiar, bien propio del Medioevo.
El gobernante asumía plenos poderes hasta el punto de decidir con quién podían o no contraer matrimonio los “ciudadanos”. No se podía viajar al exterior ni al interior sin permiso gubernamental. Y todo periódico extranjero debía ser incautado en el puerto de entrada. El comercio era monopólico.
La esclavitud no se había abolido. El reglamento de Gobierno, denominado Constitución de 1844, obligaba a la obediencia al gobernante de turno, y este nombró a su propio hijo como vicepresidente y sucesor de por vida.
En ese contexto político fue contratado desde España Ildefonso Antonio Bermejo, natural de Cádiz (1820-1892).
Conoció en París al joven general Francisco Solano López, ministro de Guerra y enviado especial de su padre Carlos Antonio López, a contratar técnicos y educadores para llenar el pavoroso vacío educacional legado por el gobernante anterior, José Gaspar de Francia, quien suprimió la educación pública por supuestas amenazas externas a la seguridad, con el lema “Mientras Marte vela, Minerva duerme”.
El presidente Carlos Antonio López tuvo serios inconvenientes para llenar su limitada burocracia.
Bermejo llegó a Asunción en 1855 como contratado, con un generoso salario de 700 pesos fuertes, y se puso inmediatamente a seleccionar alumnos y dictar cátedras de una incipiente educación secundaria. También se puso a escribir en el Semanario de Avisos y Conocimientos Útiles, hoja de información gubernamental.
También escribió para El Eco del Paraguay, desde donde propició prematuramente en 1856 la elección presidencial de Francisco Solano, lo que no agradó al padre.
Por pocos meses escribió en la primera revista mensual literaria La Aurora, entre 1861 y 1862. Los más destacados jóvenes estudiantes de la época fueron sus discípulos en dicha aula: Andrés Maciel, Juan Crisóstomo Centurión, José Falcón, Natalicio Talavera y otros.
Dictaba conferencias en el Club Nacional y llegó a organizar novedosos bailes de disfraces. Su esposa, Purificación Giménez, tuvo protagonismo en el plano social, lo que la puso en directa competencia con la consorte del general Francisco Solano López, la irlandesa madame Elisa Alicia Lynch.
Un caballero en la selva sudamericana
Desde su mismo arribo, el 26 de febrero de 1855, Bermejo comenzó a recoger anécdotas inefables. Le sorprendió desde la vestimenta distinguida pero sin calzados del capitán general de Puertos, con un ancho sombrero de paja en la cabeza, hasta su examen físico médico de un curandero de la tropa, cuyo papel era evitar el ingreso de males endémicos.
La presencia de una máquina fotográfica como equipaje de un turista alemán causó revuelo. Le informaron también que el reglamento de conducta de todo extranjero cuyo artículo primero rezaba: “se descubrirá respetuosamente siempre que pasare por delante de un centinela en facción”.
Cumplidos los requisitos migratorios, un agente de gobierno le llevó hasta la vecina residencia que le fuera asignada. El siguiente gran descubrimiento de Bermejo fue la fluida conversación entre el oficial y la tropa en el exótico idioma guaraní, muy extendido entre la población.
En tanto que caminaban manifestó su extrañeza viendo que la capital de la república no tuviese empedrado y que el transeúnte se viese obligado a caminar con tanta molestia, teniendo que hundir sus pies en una cuarta de arena.
Comenzó a examinar su residencia y se encontró en una sala sin baldosas cuyas oscuras paredes atestiguaban la oscuridad del yeso que las había acicalado.
Vio una mesa de cedro cubierta con una bayeta azul, a guisa de tapete de jugador; sobre este paño, un tintero de cristal negro, dos pliegos de papel con barbas y una pluma de acero. Advirtió que los que le habían traído el ajuar, aunque modesto, no habían olvidado los menesteres de un hombre de letras.
A cierta distancia de la mesa, que la situaron en medio de la sala, había una especie de tinaja de barro encarnado, sin tapadera y llena de agua, pero sin vasija para beberla. El mueblaje de la sala se completaba con dos sillas de madera pintada. Esta sala no tenía más luz que la que entraba por la puerta, bien que cerrándola podían abrirse sus postigos, que daban entrada a la suficiente claridad.
Su esposa (hasta este momento no había dicho que era casado) se sentó sobre uno de los baúles y comenzó a llorar con tal desconsuelo que el esposo la animó asegurándole que el mismo vapor que les había traído los sacaría de aquella reclusión.
Se fue acercando gente, preguntando si traía cartas para ellos. Registrando sus bolsillos fue distribuyendo la correspondencia y entre las cartas que traía venía una para don Sinforiano Alcorta, comerciante argentino. Este caballero, dolido por la situación y la de la esposa, cuando quedaron solos habló, señalando que con gusto los llevaría a su casa para mayor comodidad, pero el gobierno de esta República no está en buena armonía con el de Buenos Aires, de cuyo estado soy natural y, por lo tanto, soy sospechoso, vigilado y aborrecido.
Soy comerciante y tengo enseres con que adornar su casa más dignamente. Y los invitó a cenar a su casa y lo hicieron también con don Francisco Ramírez, cónsul de la Confederación Argentina.
De pronto se acercó un joven mulato que le rezó el Bendito en castellano, luego le habló en guaraní. El cónsul de la Confederación tradujo contando que, siendo este joven un esclavo del Estado, le ordenaba el señor presidente se pusiese a servicio de los recién llegados.
Le explicaron que el Estado era propietario de más de mil quinientos esclavos y que los tenía en un lugar llamado “la ranchería”, con distribución de sexos, edades y castas, para comerciar con ellos como pudiera hacerse con el ganado.
Le llamó la atención el sonido de un tambor y un silbato y dijeron que era la retreta que marchaba alrededor de la plaza de Gobierno pausadamente a fin de terminar a las nueve. Y un toque de queda indicaba la señal de silencio, lo mismo para la tropa que para la población.
Al día siguiente recibió la orden de presentarse al “Carai Guazú”, o sea, el presidente de la República, quien le ofreció un cigarro que, al ser rechazado, fue encendido por el mismo primer magistrado.
Molesto por haber encontrado un nido de murciélagos en la casa anteriormente deshabitada, se lo hizo saber al señor presidente, quien ordenó la evacuación de los vampiros en una operación a cargo del propio ministro de Hacienda, don Mariano González.
Llegó a la casa de gobierno, un tosco edificio de planta baja con muchas ventanas sin cristales y una gran puerta precedida de un ancho y espacioso corredor cubierto de un tejado, sujeto a varias columnas de ladrillos blanqueados.
El oficial de guardia y otros soldados que estaban sentados en un banco situado en el zaguán se pusieron de pie.
Le dijeron que su excelencia estaba tomando mate y que el mulatillo avisaría cuando se encontraba el presidente a disposición.
Lo recibió el presidente con una sonrisa cariñosa, diciéndole al mulatillo que acercara una silla, pidiéndole al mismo tiempo que llamara al barbero.
Y coloquialmente el presidente comentó que, por noticias de su hijo Pancho, Francisco, veía que usted sería de la familia, por eso lo recibía sin protocolos. Además, somos republicanos. Puso en manos del presidente la carta que el hijo le había dado en París.
Se anunció la llegada del barbero, el cual penetró previa licencia con sus menesteres de rasurar y hasta el agua caliente prevenida. Detrás del barbero penetró la presidenta, a la que fui presentado por su ilustre marido, saludándome esta señora con una ligera inclinación de cabeza; le traía a su marido el paño de barba y un atado de puros que, según expresó, habían sido elaborados por ella misma.
La señora presidenta contaría unos treinta y cinco a cuarenta años: su color revelaba ser hija de padre europeo y madre india.
Me despedí del señor presidente y llegué a mi casa y me encontré con el ministro de Hacienda subido en el tejado escudriñando en compañía de un albañil los sitios donde estaban los nidos de murciélagos. Me informó que me habían adjudicado otra casa, que sería deshabitada en dos horas. Era la mejor casa que tenía el Estado.
Aristocracia paraguaya
Llegaron a nuestra casa doña Ramona Gill, seguida de sus dos hijas y una mulata. La matrona, de poca estatura, rechoncha y blanca. Vestía traje de seda color café sin adornos y cubría sus hombros un grande pañuelo de rebozo con flecos.
Sus hijas, entrambas casaderas, llevaban el mismo atuendo y la mulata no llevaba más que una especie de camisa blanca de algodón, llamada en el país “tupoy”, sujeta a la cintura por una ancha faja encarnada de estambre a la cual dan el nombre de chumbe, y una sábana blanca doblada que cubría su cabeza a guisa de manto. En la boca, un cigarro de hoja encendido.
La esposa de Bermejo se apresuró a corresponder a sus saludos y a ofrecer asiento a las huéspedes paraguayas; dijo doña Ramona Gill: “¡Qué pareja! ¡Bendígala Dios y su santa madre! ¡Qué matrimonio tan el uno para el otro! ¿No es verdad, hijas mías?”. Y prosiguió doña Ramona: “Ya veo que no tienen hijos.
Descuiden ustedes, que pronto los tendrán que en el Paraguay toda extranjera que come mandioca al momento se queda preñada y pare hijos a docenas”. Y siguió a este vaticinio tan poco culto una serie de testificaciones citando infinidad de señoras extranjeras que, reputadas por estériles en Europa, habían sido madres muy fecundas y todo ello por haber comido mandioca, que es un tubérculo en forma de zanahoria de superior tamaño, una especie de patata insípida que hace oficio de pan entre los campesinos y el alimento principal de los paraguayos.
Doña Ramona Gill sacó de su bolsillo un manojo de cigarros puros y brindó con un puro a mi esposa, quien dio las gracias ruborizándose. “¿No pita usted?”, preguntó. “¡Qué lástima! Ya se acostumbrará”.
Desde las doce hasta las dos se nota en la Asunción del Paraguay un silencio tenebroso; no se oye más que el canto de algún gallo en su corral o el murmullo de los árboles. Se duerme la siesta.
Y se acostumbra hacerlo en hamacas desplegadas en el interior de las viviendas.
El amigo Sinforiano nos advirtió que tuviéramos prudencia en los comentarios, pues los espías del gobierno se apostan en las ventanas de las casas sospechosas para dar cuenta después al jefe de Policía de lo que dicen los extranjeros acerca del país y se debe tomar precaución para evitar multas inesperadas y encarcelamientos imprevistos o expulsiones violentas de los mismos.
Encontrábase a la sazón reñida la República con el estado de Buenos Aires, con la Confederación argentina, con el Imperio del Brasil, con el Imperio francés, con España, con Inglaterra y con el gabinete de Washington, aunque las relaciones no estaban enteramente rotas; había quejas mutuas, cambio de notas más o menos desabridas, siendo las paraguayas las que más entorpecían el camino de un arreglo pronto y satisfactorio.
Nos entretuvimos mi esposa y yo en tomar lecciones de una mulata, a fin de tomar con la perfección debida lo que allí llaman mate, que es una yerba tostada y pulverizada que, echada en una calabacita hueca con agua caliente y azúcar, se aspira por medio de un cañuto semejante al de los asiáticos para tomar el opio.
Esta yerba constituye la principal riqueza del Paraguay que, estancada por el gobierno, con su inmensa producción ha levantado fortalezas, ha comprado armas y ha tenido recursos para sostener la guerra con el Brasil, Argentina y Uruguay el tiempo que ha durado, aunque con desenlace siniestro para Paraguay.
Por fin nos trasladamos a la finca del general Francisco Solano López, que se me había ofrecido. Llegó el colector con una docena de soldados que cargaron con mis muebles.
Se acercó un dependiente de la colecturía para anunciarme que su excelencia iba a salir de paseo y quería hablarme antes.
Hallé a la puerta de la morada presidencial un coche semejante a los simones que describe Quevedo. Al cual están enganchados seis caballos cuyos arneses eran cordeles. Iban montados soldados de la escolta. El primero llevaba un látigo tremendo y otros sujetaban la brida con la mano izquierda y con la derecha empuñaban la espada larga, que apoyaban sobre el hombro.
Percibí que tres de los ministros tenían sobre el pretil de la ventana un gran montón de naranjas y las estaban chupando, porque lo mismo en el Brasil que en el Paraguay a la naranja se le liba el zumo y no se comen sus gajos.
El presidente salía vestido de capitán general y tan pronto como asomó a la puerta sonaron dos trompetas de la escolta. El presidente me hablaba, yo no le entendía por aquella marcha estrambótica que entonaban. “¡Callad, demonios!”, expresó el presidente. “¿No veis que estamos hablando? ¡Si serán brutos mis paisanos!”.
Me dijo el presidente: “Le he llamado a usted para decirle una cosa esencial que se me olvidó indicarle en nuestra anterior entrevista. Si usted necesita dinero a cuenta de sus futuros haberes, puede usted pedir al colector la cantidad que necesite”.
Al principio, Bermejo confiesa que no tenía clara su misión ni su ocupación: “Tranquilo me encontraba en mi nueva vivienda y esperando órdenes del presidente y amigo yo de recibirlas, pues ignoraba yo cuál debía ser mi ocupación en aquella república, en la cual me parecía que no había de permanecer mucho tiempo, porque las impresiones que recibía eran en verdad poco lisonjeras, pero me quedaba ver otras que habían de poner el colmo a todas las recibidas”.
La visión de Bermejo continúa reveladora de su perspectiva altamente europea: “Los mejores edificios que existen en la Asunción, así como en todo el Paraguay, pertenecen a la época de los Jesuitas y algunos que se ven en las provincias por su grandeza y suntuosidad podrían figurar bien no solamente en aquella capital sino en cualquiera de América o Europa”.
El autor aprovecha para hacer una revisión de la era jesuítica que culminara en 1767 con la expulsión.
Bermejo también quedó algo perplejo al ser encarado por el presidente con una pregunta comprometedora: “¿Me ha dicho usted que su Reina –Isabel II de Borbón– ni noticia tendría de que mi hijo Pancho estaba en Madrid?”.
Antes de tomar una decisión final sobre su futuro, Bermejo aguardó la llegada triunfal de Francisco Solano de la gira europea.
Luego de una experiencia con el fusilamiento de un ciudadano cuyo único delito había sido pasarse con la bebida y largar unas expresiones poco recomendables. Luego de un simulacro de juicio el mismo fue fusilado, lo que molestó a Bermejo.
Y ya en presencia de Francisco Solano, como muestra de la gran confianza mutua, confesó: “No obstante, me determiné a manifestarle mis deseos de embarcarme para Buenos Aires, pues que me parecía que había de serme muy difícil amoldarme a las costumbres del país; pero el general me suplicó que no partiera, que tenía esperanzas de ver que muy pronto me sería grato residir en el Paraguay”.
En un capítulo sobre temas sociales, Bermejo refirió a don Miguel Trigo, nieto de español, y extremadamente amable. Le confiesa a su casi compatriota una pena que le corroía: “Tengo, mi amigo, un pesar que me devora el alma. Mi hija Asunción, que como ya sabe tiene 17 años, se ha enamorado profundamente del ciudadano Facundo Palacios y no encontrando forma de disuadirla del temerario propósito que tiene de casarse con él, la he mandado con su madre al Partido de Itacurubí… Conozco a Facundo Palacios y a sus padres”, dijo don Vicente Urdapilleta, “estos son honrados y ricos y aquel laborioso, inteligente y honesto y no comprendo la causa de la oposición a semejante enlace… He descubierto –añadió entristecido don Miguel– que el abuelo del padre de Facundo fue esclavo mulato de un comerciante canario de apellido Palacios, y yo no puedo consentir que mi linaje se manche”.
Bermejo no pudo evitar intervenir en el diálogo: “¿No son ustedes republicanos?”.
“Desde que conquistamos nuestra independencia”, contestó don Miguel. “Entonces”, respondí, “encuentro algo anómalo su proceder”.
Esta anécdota refleja claramente que el sistema republicano no se había consolidado en el Paraguay.
Bermejo de cierta manera se convirtió en el protagonista del salto cualitativo paraguayo en la educación de la época. Congregó a su alrededor a la juventud con mayor potencial intelectual y los tuvo de discípulos tanto en el Aula de Filosofía y la Redacción de publicaciones como la revista La Aurora. Él personalmente escribía en el Semanario de Avisos y Conocimientos Útiles y en El Eco del Paraguay.
Como buen catedrático, pronto facilitó a sus discípulos la posibilidad de publicar sus escritos y prácticamente toda la “inteligentzia” de la era lopista fue animación de Bermejo. Hasta en materia de artes plásticas y escénicas.
Y el Quién es Quién de la intelectualidad paraguaya incluye a Gumersindo Benítez, Juan Crisóstomo Centurión, los sacerdotes Fidel Maíz, José del Rosario Medina y Francisco Solano Espinoza, aparte de Andrés Maciel, Luis Caminos, Gaspar López, Carlos Riveros y Julián Aquino. También frecuentaron sus aulas y compartieron tertulias Gregorio Benítez y José Falcón. De este grupo surgieron los principales becarios gubernamentales con Juan Crisóstomo Centurión, Gregorio Benítez y otros.
Cándido Bareiro fue agregado al grupo por ser pariente cercano de Francisco Solano, y su papel era el de mantener informado al gobierno sobre los detalles cotidianos de los becarios.
Bermejo narra también interesantes anécdotas de la vida política paraguaya y, en especial, anota las grandes esperanzas que tenía depositadas en el ascenso al poder de su amigo Francisco Solano, de quien esperaba una liberalización política e intelectual y, finalmente, al año de haber asumido el nuevo presidente, Bermejo tuvo que admitir que sus esperanzas fueron vanas, lo cual motivó un desenlace predecible: su retiro del Paraguay en 1863.
Y muy revelador fue el diálogo final con el nuevo presidente: “Cuando falleció don Carlos Antonio López tenía la república un arsenal donde se fabricaban sus buques y vapores; la administración estaba regularizada; había más benignidad en la presidencia; su poder no era tan omnímodo; había escuelas, un Seminario, clases de latinidad, escuelas regularmente dotadas; poseía fortalezas con cañones de modernos sistemas”. Pero ante la actitud del nuevo gobernante, Bermejo se presentó ante él y aconteció este diálogo: “Me ausento del Paraguay”, le dije al general.
“¡Qué ingratitud! Me respondió. Yo traje a usted al Paraguay. Ha sido usted un leal amigo de mi padre y en la aurora de mi mando me abandona usted”.
“General, le respondí, cuando reemplazó usted a su padre creí que usted haría usted lo que había prometido, dar más ensanche a las ideas; pero veo que es usted más opresor que su difunto padre”.
“Soy un soldado y tengo que declarar la guerra al Brasil. Es necesario que las repúblicas vecinas me respeten, dando una lección al Imperio”.
Bermejo condicionó su permanencia a la negativa de López de declarar la guerra al Brasil.
“No puede ser, Bermejo”, me respondió. “General”, le dije apretándole la mano, “no quiero ver derrotado al amigo”.
“Me voy”.
“Quince días después de esta entrevista, nos dábamos el último abrazo”.
Dos años después, le escribió desde París uno de sus discípulos con esta lapidaria conclusión: “Mi querido y respetado maestro: sus pronósticos de usted se han realizado”. Andrés Maciel.
La presencia de Bermejo en Paraguay pudo ser definida como el primer intento serio de un gobierno por introducir la Educación Superior en un medio que carecía de todo precedente en dicho tema.
Toda la vida independiente paraguaya por más de cuatro décadas hasta la llegada de Bermejo había sido un verdadero erial en educación. Y los pocos que lograban formarse lo hacían en sus casas siguiendo el ejemplo de sus padres.
Mucho tiempo después de la partida de Bermejo, sus discípulos más aventajados seguían sirviendo a la sociedad de la República desde cargos elevados, como Crisóstomo Centurión, Gregorio Benítez y otros.
beagbosio@gmail.com