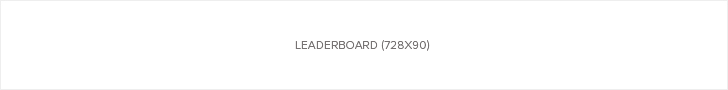Por Francisco Esquivel.
Los tres subieron casi al mismo tiempo. El viejo Volkswagen Passat 79, de color verde, ya hacía años era parte de la familia y, de hecho, tenía casi la misma edad que Eduardo, quien el año anterior se había graduado de la escuela en las cercanías del viejo Hospital de Clínicas. Con origen real en Lambaré, se habían mudado a Sajonia, aceptando la propuesta del patrón de Juan, padre de familia, para así estar más cerca de su trabajo. En ese mismo trabajo cuidaba la salud del vehículo, puesto que Juan conocía de mecánica y los elementos del taller estaban a mano.
Al cabo de unos minutos llegaron a la Parrillada Show Fergal, sobre la concurrida avenida Artigas. La arteria estaba así en un modo poco usual y ellos se sentaron en la mesa de siempre, a la cual habían elegido como escenario para las noches familiares, degustando las ofertas del comercial gastronómico, especialmente la conocida parrillada completa. Nidia, madre y maestra de escuela, también conocida como “Ñeca”, siempre dijo a su hijo que es mejor no hablar de política. Que eso hay que dejar a los “más grandes”.
La cena en esa parrillada ya se había constituido en una tradición familiar con motivo de fechas o acontecimientos importantes, para celebrar sucesos que, para entonces, el niño Eduardo atendía poco y disfrutaba bastante.
Esta vez no parecía ser diferente, hasta que unos ruidos inéditos al oído del niño dieron la novedad de algo nunca antes visto. Él conocía los tanques de guerra exclusivamente por borrosas imágenes de una televisión pequeña, mismas de alguna gráfica en periódico o revistas, pero no las había visto nunca con sus propios ojos hasta esa noche.
En fila, varios de los camiones armados, con su característico verde camuflado y con notorio escándalo, fueron tomando la avenida en dirección al centro y viceversa. Todos los comensales de la parrillada salieron al pórtico a mirar, temerosos o sorprendidos.
Todos, excepto Nidia, quien aprovechó la situación convenciendo que su marido y su pequeño hijo estaban muy ocupados observando el movimiento militar, para dar rienda suelta a porciones de lengua vacuna que antes habían sido pedidas como parte de la cena para los tres.
Al volver a sentarse los varones, encontraron algo de ensaladas y mandioca, y la esquiva expresión presumiblemente sorpresiva de ella en cuanto a lo que estaba aconteciendo.
—Tenemos que irnos, Juan, me está comenzando a dar miedo lo que vemos.
—Mamá, ¿y la fiesta?
Un atento (o entremetido) mozo de la parrillada cruzó la mesa de tres al momento en que Eduardo hizo la pregunta, interviniendo y sonriente, contestando:
—¡La fiesta pasa para mañana, niño! Eduardo, con rostro de no entender demasiado lo que pasaba, acató la orden de Nidia y se dirigió al auto que estaba estacionado a media cuadra. Esta vez le tocó ir sentado en la parte trasera, a regañadientes, puesto que su lugar favorito al momento del paseo siempre fue en el regazo de la madre, en el asiento de acompañante.
Veía las luces a su derecha, convencido de que las correrías de los transeúntes podían ser cotidianas en el centro y se sentía asustado.
Había sido invalidado por un miedo semejante al de las películas de terror de los viernes en el canal 9, escuchando amenazantes las bombas cerca de él o lo que parecían serlo. Juan iba ascendiendo el Paraguayo Independiente acercándose a la Comandancia de Policía cuando recibió la patada del pie izquierdo de su esposa Nidia, quien con claro enojo le reprochó:
—¿Vos querés matar a tu hijo, Juancito? El miedo en Eduardo maduró gravemente.
Juan dobló a su izquierda por Yegros hasta alcanzar Rodríguez de Francia, desde donde fue directo a Sajonia. En el camino, Eduardo, entre el miedo y el sueño, quedó dormido. Como dulces premios reiterados de la infancia, despertó en su cama a la mañana siguiente, sintiendo el aroma a cocido quemado que estaba siendo disfrutada por sus padres. Ellos estaban sentados frente a una radio rectangular y algo maltratada. El aparato repetía constantemente:
—Hemos salido de nuestros cuarteles…