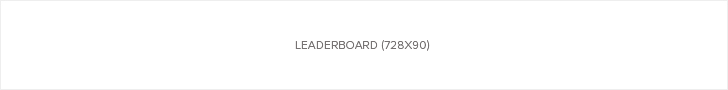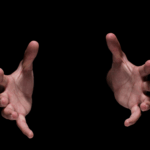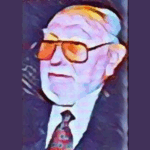Por Mariela Roa
Un recorrido por las tradiciones funerarias que demuestran que la muerte no es el final, sino una celebración de la continuidad entre mundos, desde las ñatitas bolivianas hasta el ánima ára paraguayo.
Todos los fieles difuntos: cuando la muerte se vuelve celebración
En el mundo nos condolemos cuando algún conocido o familiar fallece. Un duelo de la tradición católica y precolombina. Sin embargo, para muchos territorios es un acto para “celebrar” porque es un retorno transitorio de las almas y los terrenales. Todos estos factores constituyen un núcleo de identidad entre los países latinoamericanos, cuya tradición no se ha perdido, sigue más vigente que nunca.
Paraguay: ánima ára, la persistencia de la memoria
En el Paraguay esta tradición, principalmente en el interior, sigue intacta. No es que se pierda en “la urbanidad”, sino que posibles desarraigos de duelos han mermado cada noviembre. Los cementerios se colman de los visitantes que adornan las tumbas; muchos de ellos, como ofrendas, reparten golosinas y galletas en bolsitas (como en el ñembo’e paha) tortas, sopa paraguaya.
En algún tiempo no muy lejano, los niños iban correteando por las tumbas, quizás con algún amiguito para poder recibir esas ofrendas como aloja, mosto y la chipa, que ahora ya no se asienta.
La transformación de las tradiciones: entre lo sagrado y lo cotidiano
Muchos de los familiares arreglan las tumbas, cambian velas, fotografías, flores naturales y a la cruz del difunto le agregan un kurusu paño pyahu con la inscripción que, generalmente, corresponde al tipo de ceremonia y sin olvidar las correspondientes preces o escuchar a lo lejos el ñembo’e purahéi.
También hay que destacar que muchos de los familiares se instalan todo el día junto a las tumbas. “La creencia manifiesta que es el único día en que los muertos se liberan para compartir con sus seres cercanos”.
México: 3000 años de tradición que conquistó al mundo
Esta celebración es parte de la historia de este país. Se estima que este día se ha celebrado durante los últimos 3000 años en la época de los indígenas de Mesoamérica, tales como los Aztecas, Mayas, Purepechas, Nahuas y Totonacas.
Las personas realizan altares en sus casas con las fotos de sus antepasados y ofrendas (comidas y “La creencia manifiesta que es el único día en que los muertos se liberan para compartir con sus seres cercanos” objetos favoritos del difunto: velas, flores, pan, etc.).
El fenómeno global del Día de los Muertos mexicanos
También visitan a los cementerios donde adornan las tumbas con ofrendas, papeles de colores y las flores tradicionales de nombre “cempasúchil” o flor de los 20 pétalos, que eran utilizadas para honrar a los muertos en la cultura azteca y otras culturas prehispánicas.
Son parte de esta celebración las famosas calaveritas, catrinas y el pan de muerto. Las personas permanecen en los cementerios hasta muy entrada la noche e incluso realizan la vigilia hasta el amanecer, ya que la creencia es que este día sus seres queridos pueden regresar de la muerte y pasar el día con ellos.
Guatemala: cuando las almas benditas regresan a casa
En este país, existe la creencia de que las almas benditas salen de los cementerios y aparecen en algunos sitios. Por ello, muchas personas, como en México, ponen agua y una fotografía del fallecido en los altares caseros. Días antes del festejo, limpian las tumbas y las decoran con la flor del muerto, de color amarillo, que solo florece en esta época.
Perú: Aya Marca Raymi, la adaptación colonial de tradiciones milenarias
En la época preincaica, los pobladores momificaban a sus muertos y los enterraban en bóvedas (chullpas). En noviembre se realizaba el “aya Marca Raymi” o celebración a los antepasados. Con la llegada de los españoles a Perú, esta costumbre se adaptó y actualmente el primer de noviembre es un día feriado en este país.
Las personas hacen visitas al cementerio llevando flores, velas y artículos que les gustaba en vida a los difuntos. Asimismo, llevan comida y bebidas para compartir con la familia y amigos e incluso los agasajan con conjuntos musicales.
Ecuador: guaguas de pan y la conexión cósmica
Para los ecuatorianos, el “Día de los difuntos” es una época con una amplia gama de tradiciones que varían de región a región. Entre las costumbres más generalizadas se encuentran la preparación y consumo de las guaguas de pan y colada morada.
Las guaguas (niño) de pan son bizcochos con forma humana. Su preparación nació como sustitución de la costumbre prehispánica de desenterrar cadáveres y hacerlos desfilar por los pueblos. De acuerdo con las creencias de la cultura quitu-cara, durante el inicio de las lluvias hay una conexión especial entre el más allá y este mundo. Exhumar cadáveres era una forma de comunicarse con la tierra y los difuntos, los cuales se creía seguían vivos.
Bolivia: ñatitas y tanta wawas, cuando los muertos tienen nombre propio
También se construyen altares familiares para honrar a sus seres queridos. En las zonas andinas se incluye en los altares la carne de auquénidos, hojas de coca y chicha o bebida de maíz fermentada.
Una tradición única en Bolivia son los pequeños cráneos que se conocen como “ñatitas” o sin nariz. Cada 8 de noviembre llevan a las ñatitas a una misa para recibir la bendición, la adornan y le rezan.
Los panecillos sagrados: tanta wawas
También en esta época tanto en Bolivia como Perú se preparan los panes tradicionales denominados “tanta wawas” que son unos panecillos dulces en forma de bebés. Estos panes son parte de las ofrendas que los bolivianos hacen a sus antepasados o “abuelos”.
La revolución silenciosa: cuando la tradición se vuelve resistencia cultural
Lo que observamos en este recorrido por Latinoamérica es mucho más que folklore pintoresco. Estas tradiciones representan una cosmovisión alternativa que desafía la occidental relación con la muerte. Mientras el mundo desarrollado medicaliza y oculta la muerte, estas culturas la celebran, la integran y la humanizan.
El impacto global y la apropiación cultural
El Día de los Muertos mexicano se ha convertido en un fenómeno global, pero ¿qué pasa con las tradiciones menos conocidas? Las ñatitas bolivianas, el ánima ára paraguayo, las guaguas ecuatorianas representan una riqueza cultural que merece la misma atención y respeto.
En un mundo donde la muerte se ha vuelto tabú, estas tradiciones ofrecen una alternativa: la muerte como continuidad, como celebración, como reencuentro. No es casualidad que en tiempos de pandemia global, cuando la muerte volvió a ser protagonista de nuestras vidas, estas tradiciones cobraran nueva relevancia.
Conclusión: la muerte como maestra de vida
Cada noviembre, desde México hasta Bolivia, millones de personas demuestran que hay otras formas de relacionarse con la finitud. Que la muerte no tiene por qué ser el enemigo silencioso, sino la maestra que nos enseña a valorar la vida, a mantener vivos los vínculos y a entender que el amor trasciende las barreras físicas.
En un mundo hiperconectado, pero emocionalmente fragmentado, estas tradiciones nos recuerdan algo fundamental: somos parte de una cadena de memoria y afecto que no se rompe con la muerte. Y esa, quizás, sea la lección más valiosa que pueden ofrecernos nuestros fieles difuntos.
Artículo de la sección “En Síntesis” de Gaceta Parnasus, donde exploramos las tradiciones culturales que definen nuestra identidad latinoamericana.