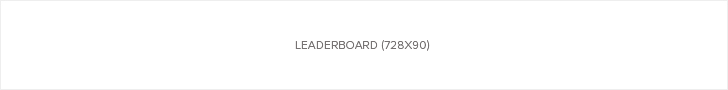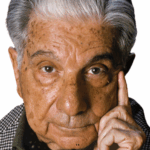Por Francisco Esquivel.
Anahí Soto Vera demuestra que la excelencia académica y el compromiso social pueden florecer desde cualquier punto del territorio, transformando lo que significa ser intelectual en el Paraguay del siglo XXI.
En un país donde tradicionalmente el centralismo capitalino ha concentrado las oportunidades académicas y culturales, surge una voz que desafía paradigmas establecidos y rompe moldes tradicionales. Anahí Soto Vera, joven historiadora especializada en el siglo XIX paraguayo, no solo ha logrado destacarse en el ámbito académico internacional, sino que desde su base en Ciudad del Este está forjando una nueva narrativa sobre cómo se puede construir conocimiento y hacer patria desde cualquier rincón del territorio nacional.
Su historia personal trasciende lo biográfico para convertirse en un manifiesto viviente de descentralización cultural, demostrando que la excelencia intelectual no tiene códigos postales exclusivos.
El despertar de una vocación inesperada
Cuando la química no era la respuesta
La trayectoria de Anahí hacia la historia estuvo marcada por una revelación temprana sobre sus verdaderas pasiones:
“La verdad es que no fue amor a primera vista. De hecho, al iniciar el bachillerato estaba convencida de que estudiaría química… pero la psicóloga Antonia de Fornerón -quien me aplicó los test psicotécnicos- me preguntó: ‘¿realmente te ves detrás de un microscopio, callada y quieta trabajando con tubos de ensayo?’, y ahí por primera vez me cuestioné la cotidianeidad de las ciencias químicas.”
Esta anécdota, aparentemente simple, revela un momento crucial donde la introspección profesional se convierte en autodescubrimiento vocacional.
El momento que cambió todo
El punto de inflexión llegó a través de una figura clave en su formación:
“Ya en el último año (en el sexto curso jaja), mi profesor de filosofía, Luis Milton, me preguntó por qué no estudiaba historia. Para mí fue una sorpresa, porque no sabía que existía esa carrera. Me sugirió ir a la Facultad de Filosofía (UNA), y cuando atravesé el portón supe que mi vida cambiaría para siempre.”
La formación académica que forjó a una historiadora
Más allá del aula: la investigación como pasión
La experiencia universitaria de Anahí trascendió el aprendizaje tradicional:
“La formación en la UNA está más abocada al ejercicio de la docencia, así que antes de concluir la carrera ya empecé a dar clases de ciencias sociales. El camino de la investigación vino posteriormente de la mano de Mary Monte y Ricardo Pavetti con las Jornadas de Jóvenes Investigadores (AUGM) y el trabajo final de grado.”
Los mentores que marcaron el rumbo
Dos figuras fueron fundamentales en su desarrollo intelectual:
“Pero creo que dos elementos fueron los que dieron un importante impulso: las colecciones de divulgación dirigidas por Herib Caballero Campos y las maestrías en España.”
Esta combinación de influencias locales e internacionales creó el perfil híbrido que caracteriza su trabajo actual.
Una producción académica prolífica y diversa
Un catálogo impresionante
La productividad académica de Anahí demuestra su compromiso con la investigación rigurosa:
“La verdad no tengo un registro demasiado exacto sobre los trabajos publicados pero si no estoy equivocada son cuatro con editorial El Lector, cuatro con la editorial Atlas, los libros de texto de Historia y Geografía para tercer ciclo de la editorial Don Bosco, el Manual de historia del Paraguay de la editorial Servilibro, unos tres artículos en revistas indexadas, dos capítulos de libros y colaboraciones varias en textos colectivos.”
El proyecto que la enorgullece
Entre sus múltiples publicaciones, destaca especialmente:
“Uno que presentamos con mucho éxito en Hernandarias con apoyo del Museo de la Tierra Guaraní y la Embajada de México fue la Cronología de América del IPGH publicado por la editorial Siglo XXI.”
El impacto de la pandemia en su carrera
Proyectos en pausa, sueños en espera
La crisis sanitaria mundial afectó significativamente sus planes:
“La pandemia tuvo un efecto devastador en las editoriales a nivel mundial y nacional, en mi caso, tenemos varios proyectos que están pendientes de publicación: un libro de la Guerra Guasu para niños en coautoría con Erasmo González, dos capítulos de libro sobre Madame Lynch en coautoría con Paola Ferraro (uno en Brasil y otro en Guatemala) y una mega obra sobre la Historia de las Mujeres en el Paraguay de 22 capítulos con casi 30 autores y autoras de todo el mundo con editorial Atlas que dirigimos junto con Victoria Taboada Gómez y Jazmín Duarte Sckell, entre otros proyectos.”
La asuncena que eligió el este
Rompiendo el mito centralista
Una de las decisiones más significativas de Anahí fue establecerse fuera de la capital:
“Bueno, en este punto debo hacer una advertencia: soy asuncena… muy asuncena. Asuncena, nacida en Asunción, hija de Asunceno, nacido en Asunción. ¿Por qué hago esta advertencia? Es simple. Nacer en la capital conlleva un sesgo casi natural, una fuerza de atracción centralista.”
El amor que cambió la geografía
Su relocalización tuvo motivaciones personales profundas:
“Personalmente, siempre pensé que si dejaba la capital iba a seguir los orígenes de mis abuelos hacia el sur o el centro del país, pero el amor… la vida me llevó hacia el este, de manera inesperada. Lo cual, en el presente, agradezco, pero que fue muy difícil al principio.”
La transformación de perspectiva
El cambio geográfico transformó su comprensión del país:
“La gente en el este no es tan cálida en un principio como la gente de la capital, y si bien eso tiene explicación, cuando una recién llega no ‘pilla’ porque pasa eso.”
“Así que al principio no entendía por qué la gente conducía así, por qué todo se resolvía yendo a Foz, y cosas por el estilo. Sin embargo, cuando decidí radicarme, darle una oportunidad a la ciudad, ella me abrió los brazos. Cuando dejé de lado el saludo protocolar por un genuino ‘que tengas buen día’, mirando a los ojos y apretando la mano con firmeza, las personas me abrieron un mundo fascinante para mí. Me gané el boleto dorado a la comunidad más cosmopolita del Paraguay.”
El evangelio de la descentralización
Una misión con propósito
El concepto que define su filosofía de trabajo:
“La verdad, este es un punto que asumió prioridad en mi agenda hace tiempo. Cuando estaba haciendo la maestría en la U. Jaume I, noté que todos los demás países tenían relatos históricos de eventos importantes como las independencias o las guerras internacionales desde una perspectiva local o regional y no solo desde la capital.”
La teoría aplicada
Su comprensión de la descentralización va más allá de lo administrativo:
“Salir de la capital haciendo trabajo intelectual significa una serie de desafíos y de oportunidades, porque como todos sabemos, ‘Dios está en todos lados, pero atiende en Asunción’. Por ejemplo, era todo un tema explicar en Asunción que si querían que esté presente en alguna actividad, debían cubrir los gastos de traslado y alojamiento, lo cual cuando se organiza un evento fuera de la capital está absolutamente asumido.”
Las oportunidades de la periferia
“En la otra mano, supone mil oportunidades porque te encontrás con la gente de frontera, una comunidad joven (al menos en el caso de Alto Paraná), con un proceso de construcción identitaria muy peculiar que te cuestiona un montón de paradigmas que tenés, que te instala un montón de preguntas y que te permite colaborar en ese proceso de construcción complejo lleno de avances y retrocesos, de encuentros y conflictos, de localidad y nacionalidad, de multiplicidad de naciones.”
La filosofía de hacer patria desde cualquier lugar
Redefiniendo la nobleza del servicio
“No sé si usaría la palabra noble. Toda tarea que signifique servir a las personas es noble de por sí, a mí me toca desde la docencia y la investigación, pero es importante resaltar que todos hacemos (o destruimos) la patria desde donde estamos.”
La construcción colectiva de la identidad
Una de sus reflexiones más profundas sobre el trabajo intelectual:
“Luego de aclarar esa idea creo que no hay fórmulas solo algunas pequeñas claves: la docencia se cimienta sobre el aprendizaje continuo, sobre las preguntas, la apertura para aprender de tus estudiantes, de ese intercambio, al igual que la investigación… en este punto me llega a la memoria el famoso libro de Jostein Gaarner, (1) donde le plantea a Sofía que lo más relevante son las preguntas y no las respuestas, que lo fundamental para hacer ciencia, arte y filosofía es mantenerse expectante y curioso ante la realidad.”
El consenso como herramienta de construcción
“Supongo que el resto te lo impone la realidad misma, tu bagaje, tu caminar, las personas con las que te cruzas en la vida. Porque hay otro punto fundamental, la patria no la construyen las individualidades, la patria se construye desde el consenso colectivo, desde el diálogo respetuoso, tolerante y permanente.”
Sus proyectos actuales y futuros
Un presente multifacético
La agenda actual de Anahí refleja su compromiso multidimensional:
“Actualmente estoy haciendo trabajo de gabinete mayormente (para disgusto mío porque me encanta encontrarme con personas de carne y hueso). Estoy cerrando las memorias de las relaciones diplomáticas entre Paraguay y México, y estoy haciendo una consultoría para la OEI (2) y el MEC en el marco de los trabajos con miras a la revisión del currículo nacional. Además soy catedrática de la FACSA UC-AP (3) y del posgrado de la UNE (4).”
El futuro académico
“Sobre los planes a futuro, tenemos un año con grandes desafíos laborales, entre los cuales resalta la redacción de mi anhelada tesis doctoral.”
Una perspectiva crítica sobre el culto al pasado
Cuestionando las celebraciones vacías
Su reflexión sobre el “culto” revela una madurez intelectual notable:
“Soy un poco resistente a la idea de ‘culto’ por varias razones. Solo me centraré en una. Cuando miramos el pasado reciente, la historia de occidente nos muestra que el culto a la personalidad nos ha metido en muchos problemas, muchísimos: guerras mundiales, gobiernos autoritarios, abusos de poder, sometimiento y crueldad.”
La historia como herramienta de diálogo
“El culto muchas veces es una manera de enmascarar fanatismos y evadir la responsabilidad sobre el presente, además de negar el rol de los colectivos en los eventos importantes. Para no ir tan lejos, cuando hacemos el desfile de mayo terminamos centrándonos en las autoridades y la imagen de nuestra institución y la conmemoración queda totalmente relegada.”
El propósito real de estudiar historia
Su filosofía sobre la función social de la historia:
“Porque en historia lo más importante no son las respuestas, sino las preguntas que le hacemos al pasado desde el presente… lo más importante es lo que nos dice el pasado sobre nuestro presente. Si la historia no sirve para proyectarnos al futuro, sanar heridas y construir identidad, estamos en la vía equivocada.”
Un mensaje a las nuevas generaciones
“La juventud tiene muchísimo interés en la historia, pero en un relato que tenga sentido para su vida cotidiana que le involucre que le llame. Capaz es hora de abrir nuestros ojos y vislumbrar ‘las sombras de nuestros ancestros’.”
El perfil de una intelectual comprometida
Formación académica sólida
Su curriculum vitae refleja una preparación excepcional:
ANAHÍ SOTO VERA es egresada de la carrera de historia de la Universidad Nacional de Asunción, realizó el Máster en Mundo Hispánico: Independencias en el mundo iberoamericano en la Universidad Jaume I, y el Máster en Historia de América Latina y Mundos Indígenas en la Universidad Pablo de Olavide.
Actualmente, realiza el doctorado en Historia y Estudios Humanísticos. Es docente en la Universidad Nacional del Este y la Universidad Católica Campus Alto Paraná. Es autora de varios títulos de divulgación, artículos en revistas académicas, manuales escolares y obras colectivas.
Su área de especialización
Se dedica principalmente a temas relacionados con la formación del Estado Nacional y su relación con los poderes locales en el siglo XIX paraguayo. Es miembro del Comité Paraguayo de Ciencias. Es investigadora categorizada en el PRONII-CONACYT. Reside en Ciudad del Este.
Un modelo para el Paraguay descentralizado
La historia de Anahí Soto Vera trasciende lo personal para convertirse en un ejemplo paradigmático de lo que puede lograr el talento paraguayo cuando se combina con visión, compromiso y la valentía de romper esquemas tradicionales.
Lecciones para una nueva generación
Su trayectoria enseña que:
- La excelencia académica no depende de la geografía: Desde Ciudad del Este, ha logrado reconocimiento nacional e internacional
- La descentralización es más que teoría: Es una práctica que enriquece tanto al investigador como a las comunidades donde trabaja
- La historia debe servir al presente: Su enfoque práctico de la investigación histórica como herramienta de construcción social
- El diálogo intergeneracional es fundamental: Su crítica constructiva a los “cultos” vacíos y su llamado a narrativas significativas
Un legado en construcción
Anahí Soto Vera no solo está construyendo una carrera académica destacada; está escribiendo un nuevo capítulo sobre cómo se puede ser intelectual, patriota y agente de cambio desde cualquier punto del territorio nacional.
Su “evangelio de la descentralización” no es solo una teoría académica; es una práctica vital que demuestra que el futuro del Paraguay pasa por potenciar los talentos donde se encuentren, no por concentrarlos en un solo lugar.
En una época donde el mundo académico paraguayo busca nuevos modelos de desarrollo, la experiencia de Anahí ofrece un camino claro: la combinación de excelencia académica, compromiso social y visión descentralizada puede generar transformaciones profundas y duraderas.
Su historia es, en última instancia, la demostración de que hacer patria no requiere un código postal específico, sino pasión, conocimiento y el compromiso de servir a la sociedad desde donde uno esté.
Esta entrevista con Anahí Soto Vera aparece en la sección “Entre Libros y Un Mate” de la Gaceta Parnasus, Vol. 11, diciembre 2021, y fue realizada por Francisco Esquivel.