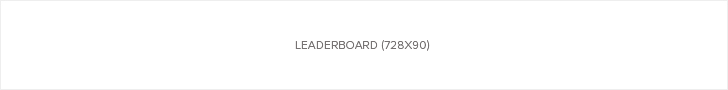Por Mariela Roa
DAVID VELÁZQUEZ SEIFERHELD
Sus investigaciones sobre la historia de la educación en el Paraguay, sus descubrimientos y la pandemia.
¿Cómo fueron tus inicios en la investigación?
Mi primera investigación de importancia fue acerca de la legislación relativa a los Pueblos Indígenas del Paraguay que el estado paraguayo dictó entre 1811 y 2003. Integraba entonces el equipo de la División de Investigación, Legislación y Publicaciones de la Corte Suprema de Justicia, y con mis colegas abordamos dos líneas: por una parte, una historia que no solo fuera una cronología legislativa, sino que además interpretara estas normas en un contexto determinado; y por otra, la concordancia de las diversas normas vigentes entre sí.
Años después, abordé las leyes de Indias. Fue un proceso significativo para mí, tanto por el resultado final en términos de contenido, como por la experiencia del trabajo en equipo. Aunque tengo recuerdos gratos y amistades que continúan desde aquellos años, no puedo dejar de recordar al ministro de la Corte, Elixeno Ayala, ya fallecido, a cuyo cargo se encontraba la División, quien acogió la idea de una investigación que era muy ambiciosa.
Después fui parte de un consejo internacional de especialistas que formaba parte de una investigación sobre Gobiernos Locales y derechos humanos, propiciada por una organización internacional que hoy ya no existe, el Consejo Internacional de Políticas de Derechos Humanos. En poco tiempo, pude trabajar en investigación desde distintas perspectivas.
¿En qué momento nace el interés por la Historia de la Educación preferentemente?
En el 2012. En diálogos con el historiador Ignacio Telesca, nos preguntábamos sobre el clima autoritario que rodeó al juicio político contra el presidente Lugo. Finalmente, nos preguntamos por el papel que cumplía la educación en la reproducción de la cultura autoritaria. Eso me llevó a ir más allá de lo que era bastante obvio —el autoritarismo en la educación—, para preguntar sus orígenes. Y en contra del supuesto de que su raíz era el autoritarismo militarista, identificamos una continuidad autoritaria de siglos. Y dentro de esa continuidad, seguimos identificando matices.
Son ya 10 años de investigación, y en ese campo —el de la historia de la educación—, pasé de investigar normas generales y archivos institucionales, a descubrir la riqueza de los archivos escolares en todo el país; y a coleccionar objetos, de la materialidad educativa, y organizar una muestra de historia de la educación paraguaya con el invalorable apoyo del Museo del Barro y preparar la formación de un museo sobre el mismo tema. Más recientemente, mi ingreso a la Sociedad Argentina de Historia de la Educación me permitió también comenzar a investigar procesos históricos comparados del campo educativo en América Latina.
Además, estamos en proceso de formación de un grupo de trabajo sobre el patrimonio de la educación paraguaya, con especialistas con muy alto compromiso con el patrimonio de la educación paraguaya, y de muy alto nivel profesional.
¿Qué dificultades encontraste en tu proceso de formación, que lleva a consagrarte como el investigador/historiador que vemos ahora?
Originalmente, no provengo del campo de la historia. Pero tuve muy buena experiencia en investigaciones sociales específicas antes; y mi paso por la filosofía me dio también elementos que hoy entiendo que fueron fundamentales para ingresar al campo de la historia. Las dificultades que tuve estuvieron relacionadas con el conocimiento y la idoneidad en el uso de los instrumentos específicos, como la crítica de las fuentes, métodos propios del campo histórico, y, principalmente, teoría. Pienso que estas dificultades subsisten, en la medida en que en tanto campo del conocimiento la historia también avanza sobre nuevos métodos, nuevos hallazgos y nuevas interpretaciones.
Otro elemento que considero importante fueron mis lecturas de ética profesional: la comprensión de que la historia debe contribuir al crecimiento, al desarrollo, al mejoramiento de la humanidad en su conjunto, fue decisiva para mí. De hecho, tengo la convicción de que no hay ejercicio correcto de la profesión sin ética.
En este sentido, también creo que buena parte del retraso en el Paraguay en abordar temas históricos nuevos, o proponer nuevas interpretaciones sobre hechos y procesos conocidos, o nuevos métodos, tiene que ver con una suerte de “agenda” oculta de temas permitidos y prohibidos, establecida de hecho y consolidada por el paso del tiempo, que gira en torno a los temas histórico-políticos. Es una agenda que es más política que histórica: penosamente, la historia se manipula con fines políticos y ocurre la tragedia anunciada por Machado: pierde su dignidad la historia y pierde su dignidad la política, con el resultado de mala historia y mala política.
En los hechos, esto se traduce como profundas e irreconciliables divisiones en la sociedad, persecuciones ideológicas, ostracismo académico e incluso, en el pasado, hasta cárcel y exilios.
La historia “oficial” en el Paraguay no fue (ni es) un conjunto “inocente” de hechos, divulgados a través de diversos medios, entre ellos el currículo educativo: en el pasado estaba respaldada por normas represivas del disenso propias de regímenes y cultura autoritarios. Hoy, todavía hay temas del pasado que son escasamente abordados, como el período militarista-autoritario, pero ya no por la represión explícita, sino por silencios autoimpuestos, miedo, autocensura, o cierto resabio de control partidista de las narrativas del pasado.
En contrapartida, en los últimos años, veo emerger núcleos nuevos de estudios y de divulgación; así como análisis de otros campos que incorporan crecientemente el saber histórico. Además, hay esfuerzos deliberados por lograr una mayor participación paraguaya en espacios internacionales para contribuir a las historias comparadas. De alguna manera, y aunque con dificultades, el aire que se respira en el ambiente de los estudios históricos se está renovando.
¿Qué sensación o impresión te produjo el trabajo de “Relaciones entre el Autoritarismo y la Educación en el Paraguay”?
En realidad, fueron varias impresiones. La primera, ver que el autoritarismo no es unívoco: no es sólo el régimen político en un momento determinado; sino que además son prácticas sutiles, normalizadas, en aula, que tienen que ver con marcos ideológicos más amplios.
Tal como ocurrió en la educación en buena parte de Occidente, el militarismo no ingresó a la educación paraguaya con las dictaduras militares: el militarismo ingresó a la educación como parte de una forma de entender la escuela, que es la escuela como espacio de disciplinamiento: el militarismo ingresó bajo las formas de las filas para entrar a las aulas, el uso de campanas y timbres para regular los tiempos escolares; el uso de conceptos que hoy ya no se enuncian explícitamente, como los de táctica escolar, y, principalmente, la educación física que en el pasado incluía ejercicios militares.
Bajo el militarismo autoritario ingresaron a la escuela otros aspectos autoritarios que se sumaron a los ya existentes, como la exaltación de lo militar como paradigma de organización social, los desfiles estudiantiles militarizados, la adopción de uniformes imitando los uniformes militares.
Y últimamente, me produce gran impresión encontrar en los riquísimos archivos escolares, normas propias de cada institución, en las que esas grandes consignas se hacen realidad cotidiana.
¿Cuánto tiempo invertís en recabar datos antes de publicar un trabajo?
Depende de la naturaleza del trabajo: si es un artículo para el mundo académico, y que el tema sea relativamente original, y las fuentes sean sólidas, trato de publicarlo en un tiempo corto, digamos unos seis meses, más o menos. Si son artículos de divulgación a través de la prensa, tomo textos ya publicados, los resumo, y puedo concluirlos en una semana o menos. Los libros duran, obviamente, más tiempo, aunque muy variable.
Te diría, como experiencia del tiempo, que cuando investigo en realidad el tiempo no pasa: de hecho, estoy horas y horas leyendo, investigando, visitando archivos. Ahí donde algunos hablan de perseverancia, otros dicen obsesión: cualquiera de los dos términos es bienvenido.
¿Tenés trabajos con tratados internacionales? (conferencias, entrevistas, investigaciones)
Sí. Pertenezco a la Sociedad Argentina de Historia de la Educación; a un grupo de trabajo regional sobre Autoritarismo y Educación; a otro, sobre historia y educación, y a una Red Regional de investigadores sobre Paraguay. Y aunque mi campo principal de trabajo es historia de la educación, también integro redes de estudios sobre el Holocausto y genocidios; publiqué también artículos sobre Historia del Trabajo y sus instituciones en el Paraguay. Me interesa también la historia de las migraciones al Paraguay.
¿Cuál sería la mayor dificultad educativa que debemos superar si queremos revertir la situación actual en estos tiempos de pandemia?
En este momento, tenemos que hacer un esfuerzo de contención de los daños que la pandemia está ocasionando a la educación. Es la prioridad. El escenario de pandemia está generando transformaciones muy profundas en los roles escolares: la institución educativa se trasladó a la casa, lo cual tiene consecuencias en el aprendizaje, pero también en las economías, en la planificación de la vida cotidiana, tiene también un impacto muy profundo en la emocionalidad. Y ese es un repaso de apenas los impactos actuales.
No creo que podamos dimensionar su impacto prolongado en el tiempo, aunque una idea nos podemos hacer a partir de otros episodios similares como la última epidemia de Ébola, en África: caída de la matriculación durante varios años; pérdida de la escolarización; aumento de la expulsión escolar; crecimiento de los abusos infantiles y la violencia intrafamiliar; abandono de la profesión docente: si hoy no cerramos filas en torno a la contención de daños, estos pueden crecer de modo que finalmente resulte muy difícil después repararlos.
La prioridad hoy es la formación de, y el apoyo a, los docentes no solo en el uso de las tecnologías de información (indispensables para evitar más daños), sino también, y yo diría principalmente, en el manejo emocional de un escenario de profunda crisis. Y resolver con urgencia los problemas de logística y de infraestructura necesarios para el aprendizaje a distancia: disponibilidad de equipos informáticos y conectividad.
Si va a haber retornos parciales, es necesario garantizar la logística: la pandemia está produciendo en los hechos un conflicto entre el derecho a la educación y el derecho a la salud, pero este conflicto se resuelve con la inversión necesaria para garantizar ambos derechos.
Hay tareas académicas de responsabilidad social y política urgente: las universidades y centros de estudios especializados en educación tienen que (además de resolver las limitaciones para ejecutar educación a distancia) hacer el monitoreo y el relevamiento del estado de la educación en cada momento para diseñar escenarios futuros y proporcionar información que permita tomar decisiones. Son cooperantes que el estado y la sociedad necesitan con urgencia: son más de 100 instituciones de educación superior que tienen medios necesarios para contribuir decisivamente a paliar los peores efectos de esta crisis.
De hecho, hay universidades que están haciendo investigación en relación con el COVID-19, tanto investigación biomédica como socioeconómica y educativa, pero son muy pocas en relación con el potencial que existe.
Por último, como historiador, creo que es necesario registrar las diversas memorias y crónicas de este tiempo, para el futuro.
La pandemia comenzó como un problema de salud pública, pero hoy está castigando con dureza todas las dimensiones de las vidas de las personas, y exigiendo sacrificios de libertades y garantías. La educación no puede seguir ignorando ese aspecto.
¿Estás con algunos proyectos ahora mismo? ¿Cuáles?
Estoy coordinando el desarrollo de un Volumen Colectivo sobre Nacionalismos en el Paraguay —anuncio—primicia; y sigo contribuyendo con trabajos de colegas del Paraguay, Argentina y Brasil. Además, trabajo con asociaciones civiles promotoras de la cultura y el patrimonio de Yaguarón, en la identificación de patrimonio educativo de la ciudad.
Apoyo el trabajo de publicación de un libro muy interesante y muy valioso, sobre la historia de la Iglesia matriz de Villarrica; —me interesa mucho la historia local. Sigo —a pesar de las limitaciones, y con todos los cuidados— visitando y conociendo archivos escolares, y trabajando con las comunidades educativas para su promoción y protección, para lo cual recurro con mucha frecuencia a la Secretaría Nacional de Cultura.
Y, finalmente, el proyecto de largo plazo, el gran sueño: que mi colección esté disponible para quien desee investigar, a través de un Museo virtual y un Museo presencial de Historia de la Educación paraguaya.
“El militarismo no ingresó a la educación paraguaya con las dictaduras militares: el militarismo ingresó a la educación como parte de una forma de entender la escuela, que es la escuela como espacio de disciplinamiento.”